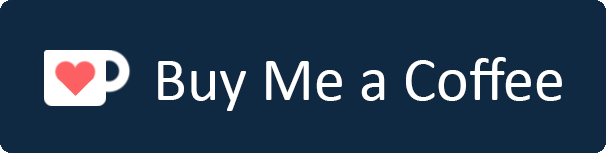Introducción
El terror ha de ser uno de los sentimientos más intensos del espíritu humano, una fuerza que nos recuerda que el mundo y sus infinitas posibilidades trascienden los estrechos límites de nuestras seguridades o racionalizaciones.
Acaso por lo anterior, podríamos pensar que la ficción de terror nos permite experimentar estas sensaciones en un entorno protegido, del que no debiéramos salir con más daño que algún sobresalto o un temporal estado de tensa incomodidad.
Ahora bien, ¿por qué buscaríamos voluntariamente vivir una experiencia de terror ficcional? ¿No está la propia realidad repleta de situaciones terroríficas, desde trágicos accidentes hasta enfermedades degenerativas? Pues sí. Sin embargo, si pensamos con mayor detenimiento en algunas de las corrientes más populares y convencionales del terror, nos daremos cuenta de que muchas de estas historias parecen contarse desde una particular intersección entre lo familiar y lo ominoso. Es decir, en aquel espacio que escapa a las explicaciones lógicas sobre la inevitabilidad de ciertos fenómenos vitales y que hunde un pie (¿una garra?) en lo inefable e inesperado.
Sin ahondar en las aproximaciones más académicas dedicadas a este tipo de ficciones, podríamos plantear que las historias de terror nos ayudan a reconectarnos con aquella dimensión más perturbadora de la existencia humana, a fin de que recordemos nuestras fragilidades y limitaciones en este enorme mundo que habitamos, en general, pensando que cada cosa está en su sitio y que así será siempre. Que experimentemos un curioso placer ante tales historias podría entenderse entonces como un efecto positivo de esta reconexión, que además parece desestabilizar por unos momentos los aburridos armazones en los que sostenemos nuestra cotidianidad.
Visto lo anterior, puede entenderse mejor la fascinación que el terror suscita en algunos niños, quienes suelen estar más cercanos a ciertos esquemas prerracionales. El terror es una fuerza que parece arrasar incluso con los rígidos patrones impuestos por el mundo adulto. En términos simbólicos, también podríamos apuntar que el enfrentamiento del niño ante elementos arquetípicos recurrentes en estas ficciones, tales como la oscuridad, la mutilación o los monstruos, los ayuda bastante más en su desarrollo sicológico que los cuentos moralistas (por ejemplo).
Es en este contexto general en el que podemos insertar la literatura infantil de terror de la autora argentina Elsa Bornemann (1952-2013), quien encarnaba un paradigma muy particular como escritora: prolífica en numerosos géneros, multipremiada, long-seller en numerosos países de nuestro continente, cercana a sus pequeños lectores… Es decir, un modelo de múltiples aristas, que sirve para constatar su enorme peso en la tradición literaria argentina en general y en la tradición literaria infantil de Argentina en particular, en la que comparte espacio con otras insignes autoras como María Elena Walsh, Teresa Andruetto o Graciela Montes.
No está de más mencionar también que su célebre obra Un elefante ocupa mucho espacio (1975) fue censurada por la dictadura argentina, por presentar un cuento en el que se narraba la rebelión de los animales de un circo contra su dueño, en un paralelo de los derechos de los trabajadores (incluso se señala textualmente que los animales realizaron una huelga).

Si bien no toda la obra de la autora fue tan explícita en cuanto a este tipo de correlatos, sí resulta transversalmente política, como toda obra literaria de intención estética. Tal es el caso de una contundente referencia al año 1978 en el cuento «Nunca visites Maladony», que elocuentemente narra la experiencia de un hombre que, en su juventud, se encontró de pronto con que nadie en su barrio lo reconocía. O, desde un contexto más lejano geográficamente, pero no así del corazón, en el cuento «Mil grullas». Como su título sugiere, está basado en la experiencia real de la pequeña japonesa Sadako Sasaki, enferma por la radiación de la bomba atómica, quien se propuso buscar el consuelo de una leyenda que prometía otorgar un deseo a quien plegara mil grullas de papel.
Pero, naturalmente, este tipo de lecturas y alcances solo se pueden realizar con los años.
Como mucho otros latinoamericanos, mi primera aproximación al trabajo de Bornemann fue la más habitual: como lectura escolar obligatoria. Creo que podré omitir muchas palabras para expresar mi experiencia como lectora infantil si me limito a decir que aquel libro de cuentos de terror, ¡Socorro! (1988), me pareció una obra insólitamente divertida e interesante para ser parte del plan lector. Esa ha sido una de las grandes virtudes de Bornemann: al menos entre los años 90 y 2000, sus libros parecían conectar de manera orgánica con los pequeños lectores, pese a su habitual carácter obligatorio. En Latinoamérica, eran aquellos los años de series como Escalofríos (Goosebumps, 1995-1998), ¿Le temes a la oscuridad? (Are You Afraid of the Dark?, 1990-2000) o Cuentos de la cripta (Tales from the Crypt, 1989-1996), que reavivaban cada tarde nuestro interés por lo desconocido. Poder encontrar este mismo tipo de historias en literatura debió haber sido un hallazgo para muchos niños, de ahí que estas obras sean recordadas con mucho cariño, resistiendo además una relectura adulta.
Coincidentemente, dos de las obras más conocidas de Bornemann son las dos antologías de cuentos, orilladas al terror, pero con visos de otros géneros en ciertos relatos: ¡Socorro! (12 cuentos para caerse de miedo) (1988), Queridos monstruos (10 cuentos para ponerte los pelos de punta) (1991).
A continuación las comentaré de manera general, centrándome con más detalle en algunos cuentos destacados.
Una aproximación a ¡Socorro! y Queridos monstruos
Nada más comenzar ambos libros, nos encontramos con un curioso recurso: sendos prólogos escritos, supuestamente, por el propio monstruo de Frankenstein y el Fantasma de la Ópera.
En estos breves y simpáticos textos, la autora juega con la idea de que estos seres tan prototípicos del terror la conocían. En el caso del monstruo de Frankenstein, se ficcionaliza una amistad con la autora cuando era niña que nos trae a la memoria esa estremecedora escena de la película Frankenstein (1931), en la que la criatura termina asesinando accidentalmente a una pequeña. Pero, junto a la alusión a esta película, se encuentran también referencias a la novela de Mary Shelley, como el uso de una narración en primera persona para dar cuenta de las penurias del pobre monstruo y cuán importante fue para él la amistad de la niña Elsa. Este sentido de patetismo se une a la parodia, pues el monstruo reconoce estar él mismo asustado tras la lectura de los cuentos, y alaba desmesuradamente a la autora por tal proeza.
En el caso del Fantasma de la Ópera, a este juego se le une la presencia de breves poemas, llamados romanzas de apertura y de cierre, que abren y concluyen Queridos monstruos con un matiz de humor.
En ambas obras, podríamos identificar las siguientes recurrencias temáticas: reescrituras de leyendas orientales («Los muyins», «Joichi, el desorejado», «Hombre de nieve») y occidentales («La Luisona», «La muerte se hospeda en el Blanqueado», «En el fondo del jardín»), transformaciones de un entorno familiar en un espacio ominoso («La casa viva», «Nunca visites Maladony», «Aquel cuadro») y apariciones generales de seres sobrenaturales con retorcidas intenciones («Las manos», «El manga», «Cuando los pálidos vienen marchando»).
Como puede apreciarse, entonces, existe una gran variedad de aproximaciones al terror, que juegan con distintos códigos para atraer y mantener la atención del lector, en lugar de insistir en una sola modalidad terrorífica. También destaca la presencia complementaria de protagonistas niños y adultos, ambos desarrollados con igual profundidad, demostrando así que ciertas experiencias pueden afectarnos a todos más allá de nuestra edad.

El cuento «La casa viva», de ¡Socorro!, se presenta como una pequeña muestra del fantástico tradicional: en una casa de veraneo que adquiere la familia Alcobre, comienzan a suceder cosas cada vez más extrañas mientras los hijos se encuentran solos, pero ambos no saben cómo interpretar estos fenómenos. Los dos procuran encontrar explicaciones racionales a los eventos (alucinaciones por el calor, por ejemplo), hasta que estos se vuelven cada vez más aterradores e imposibles de descartar como anécdotas.
Por lo mismo, el cuento termina abandonando la ambigüedad del fantástico y se mete de lleno en la certeza de la amenaza sobrenatural. Esto traslada la intriga del relato: ya no es determinar si tales sucesos eran o no verdaderos (lo eran), sino por qué están sucediendo. Esta respuesta, ofrecida claramente en el trágico final de la historia, nos hace pensar con tristeza en las penurias de los seres fantasmales y sus deseos truncados en vida.
El cuento «Aquel cuadro», también en ¡Socorro!, comparte algunos elementos narrativos con el anterior. En él, su protagonista, Hilario, también tiene dudas sobre la veracidad de los eventos que presencia. Sin embargo, la historia entronca sorprendentemente con el género policial, al convertirse el cuadro de infancia de su madre Irene en la clave para desentrañar un oscuro evento. Pero, en lo que eso sucede, tenemos espacio para el horror: una pintura bella e inocente, el único legado de una madre recién muerta, cuyo paisaje parece estar en movimiento… Representación y realidad terminan uniéndose de la peor de las formas, en una conjunción que recuerda, aunque de manera más simplificada, al célebre cuento «La continuidad de los parques» de Julio Cortázar.
El cuento «El malo de la película», en Queridos monstruos, ofrece una curiosa reinterpretación de la historia de Edward Mordake, un hombre que había nacido con un rostro adicional anexado a su nuca. Esta cara, pese a parecer simplemente una grotesca malformación parásita, aparentemente poseía una conciencia propia, y se regocijaba en el sufrimiento de Mordake, además de expresar cosas infernales. Se cuenta que aquel hombre terminó suicidándose para aliviarse al fin de este inescapable dolor.
En el cuento de Bornemann se retoma esta premisa, pero se plantea una simbiosis positiva entre ambas identidades. Esto, sin embargo, tiene que ser mantenido en secreto por su protagonista debido a la crueldad de la gente normal hacia la diferencia, solo aceptada (y parcialmente) en la medida en que pueda ser provechosa. La revelación de su verdadera naturaleza supone una trágica resolución en la difícil vida de Wali Berenson, un hombre sumamente talentoso al que ni siquiera su exitoso arte puede entregarle una existencia normal. Este cruel desenlace nos devuelve a una pregunta esencial: ¿quiénes son realmente los verdaderos monstruos?

Dos cuentos que se escapan de la categorización temática que planteé anteriormente, y que además cierran de manera brillante las colecciones, son historias más cercanas a la ciencia ficción que al terror: «Modelo XVZ-91” (¡Socorro!) y «¿Dónde queda el futuro?» (Queridos monstruos).
«Modelo XVZ-91» narra la vida de Jarpo, un niño muy extraño que esconde un secreto sobre su verdadera identidad y los motivos por los que ha sido transferido temporalmente a una escuela de la imaginaria República de Burgala. Allí entabla amistad con Zelda, una niña que se siente atraída por su extravagante forma de ser, pero muy pronto este vínculo afectivo se transformará en un punto de quiebre para Jarpo y su misión.
«¿Dónde queda el futuro?», en tanto, narra el sorprendente descubrimiento del fallecido abuelo de la protagonista, quien idea una manera para poder ver el futuro. Ella y sus amigos aficionados a la tecnología, el grupo Quásar, comienzan entonces a explorar lo que les muestra el programa creado por el abuelo, hasta que una visión en particular los alarma…
Más que suscitar terror, podríamos decir que estos son cuentos que despiertan desolación. En ellos se condensan, de manera sencilla y natural para el lector infantil, muchos códigos propios de la ciencia ficción de inclinación más social, como la discusión ética en torno al trato y uso de criaturas robóticas y la posibilidad de que estas pudieran desarrollar afectos y una conciencia propia, o la posibilidad de anticipar (y quizá cambiar) el futuro.
Que la obra cierre precisamente con estos cuentos no parece ser casual. Porque, en realidad, en aquellas historias los causantes del horror son los propios seres humanos y sus miserias. Desde luego que siempre habrá una zona velada del mundo en la que pululen todo tipo de amenazas inimaginables y apenas esbozadas por los cuentos de terror, pero acaso Bornemann nos quiso recordar que las peores tragedias, muchas veces, tienen su origen en nosotros mismos.
Como en la propia historia del monstruo de Frankenstein.
Conclusiones
A partir de esta aproximación general, espero haber podido despertar la curiosidad por la obra de Elsa Bornemann en los lectores españoles, y recordar la intensa alegría de releerla en el caso de los lectores latinoamericanos. Como puede intuirse a partir de mis acotados comentarios, los dos libros presentados no solo son formalmente interesantes como acercamientos tempranos al terror para un público infantil, con un gran dominio de algunos códigos de género y un estilo ágil, bastante legible pese a su identidad marcadamente argentina. También resultan obras amenas, que demostraron gran vigencia y permanencia en la experiencia lectora de diversas generaciones.
Ahora bien, es indudable que los contextos de recepción han cambiado mucho desde la publicación de estas dos antologías. Los niños y jóvenes contemporáneos tienen un acceso mucho más allanado a la ficción de terror, desde los creepypastas a canales especializados. Para ellos, es posible que los cuentos de Bornemann se sientan excesivamente ingenuos. Los chicos que además son amantes de la lectura, por su parte, cuentan con todos los canales de contacto de Internet para interactuar con sus autores infantojuveniles favoritos, o al menos dejarles mensajes o reacciones. A ellos, la invitación de Bornemann para que los lectores le escribieran cartas físicas a una dirección postal, mensaje que aún se publicaba en las reediciones de sus libros antes de su muerte, les debe parecer sumamente anacrónica.
Pese a lo anterior, no podemos sino valorar la cualidad precursora de Elsa Bornemann como una autora de género extremadamente popular durante su productiva carrera literaria. Quizá más importante aún, el tiempo no ha desteñido la calidad en sí de sus relatos, algo que quizá no podamos decir a futuro de otras expresiones de género que han ido desplazando este tipo de libros y relegándolos injustamente al aburrido desván del plan lector.
Acaso para conocer o redescubrir de manera adecuada estos relatos haya que volver a esos días del peligro que late en la oscuridad penetrante, el monstruo debajo de la cama o la tétrica casa abandonada: historias que han sido contadas una y mil veces, pero que rara vez parecen narradas a los niños como si fuese la primera vez, con una seriedad orgánica que no busque tanto engañar a los lectores como atraerlos en un juego consensuado.
Elsa Bornemann, a mi juicio, logra crear ese efecto a pesar de la brecha de los años. Por ello, quienes tuvimos la suerte de leerla siendo niños la recordamos y difundimos hoy con esa misma seriedad con la que ella nos compartió sus historias, en tiempos en los que las narraciones formales de miedo parecían un privilegio del mundo adulto.
¡Qué gran legado este de valorar el terror desde el cariño y la añoranza!
¿No es acaso así como pensamos hoy del monstruo de Frankenstein, una abominación más dulce que muchas bellezas del mundo cotidiano?

¿Nos ayudas con una donación?